¿Por qué los jubilados ganan tan poco? Breve historia de la penuria después de los 60
Desde 2013 las jubilaciones mínimas con bono cayeron 36,3%, mientras el resto de las jubilaciones se desplomaron un 49% según datos oficiales.
Desde septiembre de 2013, las jubilaciones mínimas con bono cayeron un 36,3%, mientras el resto de las jubilaciones se desplomaron un 49%, de acuerdo a los datos oficiales.
Es evidente que la penuria jubilatoria se agravó en los últimos años, pero es de larga data. La historia previsional da cuenta que entre el vaciamiento de las iniciales Cajas previsionales, evasión del pago de los aportes, aumento de la informalidad, marchas y contramarchas y sucesivos e innumerables cambios, la fueron agravando.
Inicialmente, los sistemas previsionales son superavitarios porque arrancan con muchos aportantes y sin beneficiarios. Esos superávits se invierten en acciones, títulos públicos y otros papeles financieros para que con el tiempo no se desvaloricen.
Esos superávits fueron de tal magnitud que un estudio de 1994 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) reconoció que “en la década de 1950, la acumulación de esos títulos públicos en las ‘Cajas’ de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”.
En tanto otro trabajo elaborado por Oscar Cetrángolo y José L. Machinea (1993) admite que “desafortunadamente, los superávits de los primeros años no lograron financiar los déficits posteriores. La razón de eso debe buscarse en el hecho de que los excedentes fueron colocados en bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de 215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales sin ajuste”.
Un Estudio de ASAP (“Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina”) dice que “en la etapa de acumulación de excedentes, el Estado Nacional logró financiarse con ellos a cambio de títulos de deuda a tasas menores al 8% anual, mientras los guarismos inflacionarios alcanzaban un piso del 20%”. En otras palabras, las Cajas fueron vaciadas.
“Entre 1974 y 2017, la informalidad ascendió desde un 24% al 33% del total del empleo”.
En 1980, “la fuente de financiamiento previsional, basada en aportes personales y contribuciones patronales, cambió de manera sustancial. Con la sanción de la Ley 22.293 fueron eliminadas las contribuciones patronales, que equivalían al 15% de la nómina salarial imponible, y se las reemplazó por un monto equivalente extraído de los impuestos coparticipables”.
En 1994, se modificó el cálculo de la jubilación inicial: del otrora “histórico” 82% móvil para los haberes más bajos y de considerar los 3 mejores salarios de los últimos 10 años, se pasó para 30 años de aportes, a un 45% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años más una suma fija (PBU), fórmula que se mantiene en la actualidad. Y con el argumento de la “quiebra” previsional se creó la jubilación privada a través de las AFJP invirtiendo —previo cobro de comisiones — los aportes también en títulos públicos, acciones, etc.
El trabajo de ASAP dice que “la política económica de los años 90 afectó al sistema previsional de varias maneras: redundó en la generación de desempleo, aumentó la precarización laboral y redujo el salario real. Así, resultó una macroeconomía con un sesgo hacia el desfinanciamiento del sistema previsional”.
En 2008 se estatizó el sistema, pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los '90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la ANSeS el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.
Así, aparecieron las jubilaciones con moratorias y más tarde (2018) la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor).
Luego cada vez que se modificó la fórmula de movilidad, hubo un fuerte perjuicio para los jubilados y pensionados.
Para tomar tan sólo los últimos años. Fue lo que pasó en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri. El empalme por el cambio de fórmula representó una caída inicial de los haberes porque no se tomó en cuenta la movilidad de un trimestre. Se hizo en forma retroactiva: los jubilados recibieron en marzo de 2018 el 5,71% - según la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017-- cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior – la N° 26. 417— que se estimó en torno del 14,6%, por el segundo semestre de 2017.
Luego entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, por el aumento de la inflación, las jubilaciones y pensiones tuvieron un deterioro del 19,5%.
Apenas asumió Alberto Fernández, se suspendió la fórmula anterior y en 2020 se otorgaron aumentos por decreto diferenciados. Luego en 2021 se puso en vigencia una nueva fórmula de movilidad que fue claramente perdedora frente a una inflación en ascenso.
En 2024 la nueva fórmula de movilidad exclusivamente por inflación se salteó parte de la inflación de enero (se reconoció un 12,5% en abril versus una suba de precios del 20,6%). El Congreso aprobó una ley que entre otros puntos planteaba una recomposición de haberes para compensar la inflación del 20,6% y que el haber mínimo no podría ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto. La vetó Javier Milei.

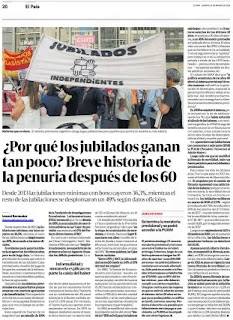

Comentarios
Publicar un comentario